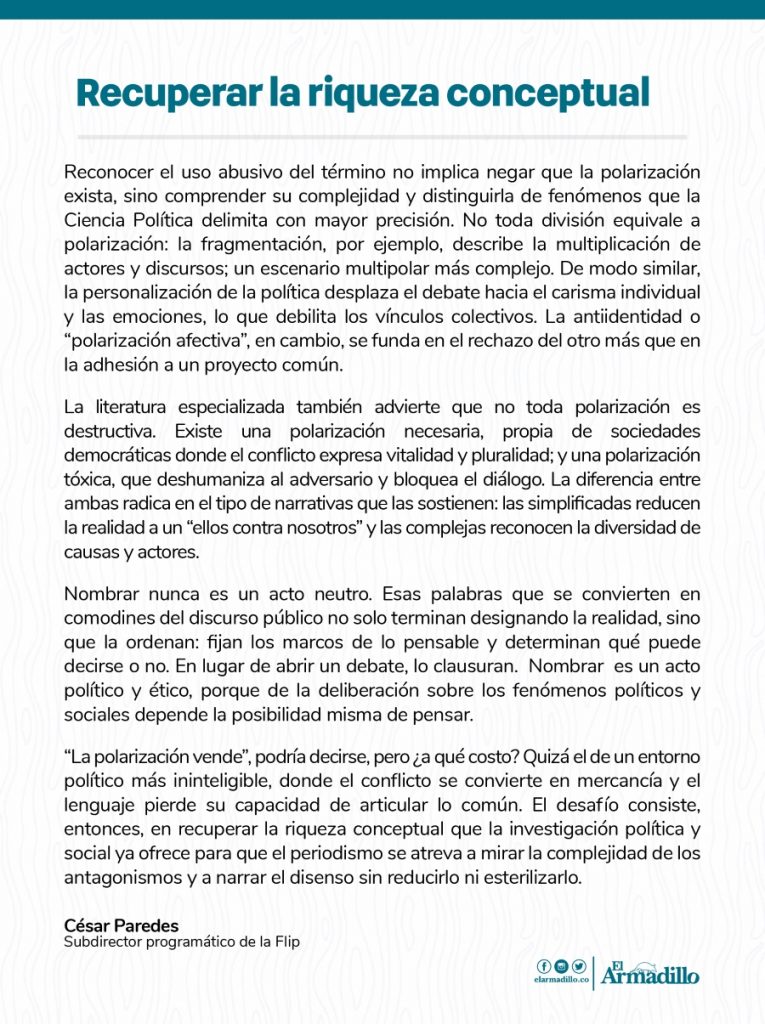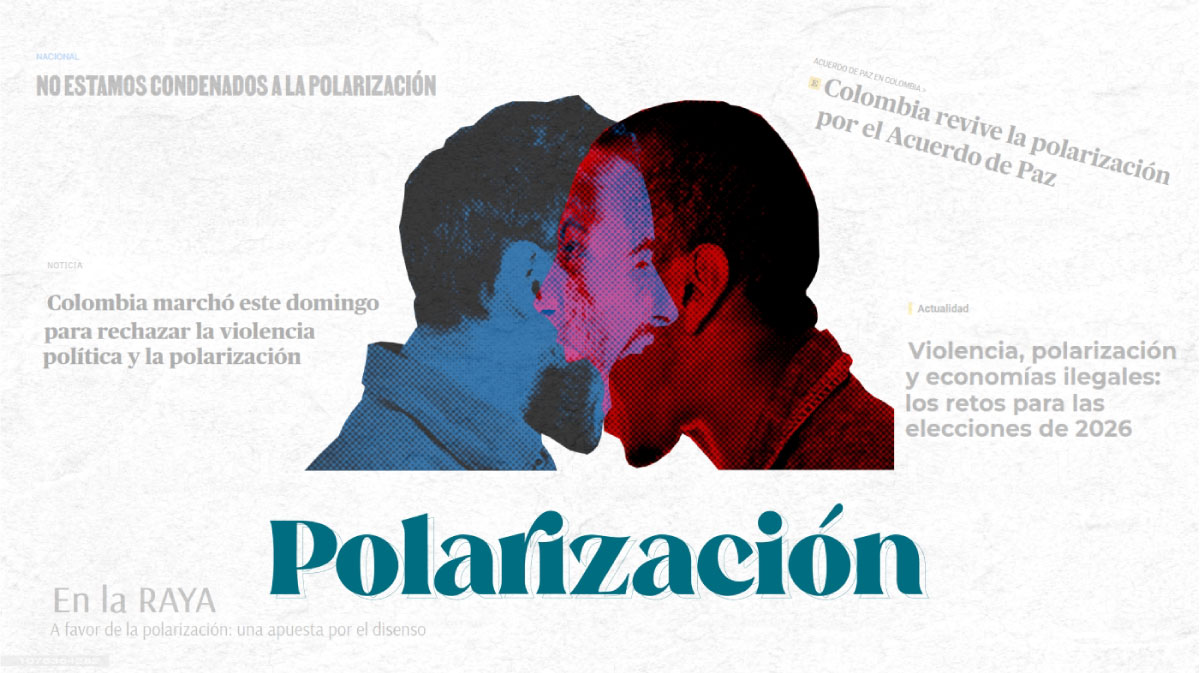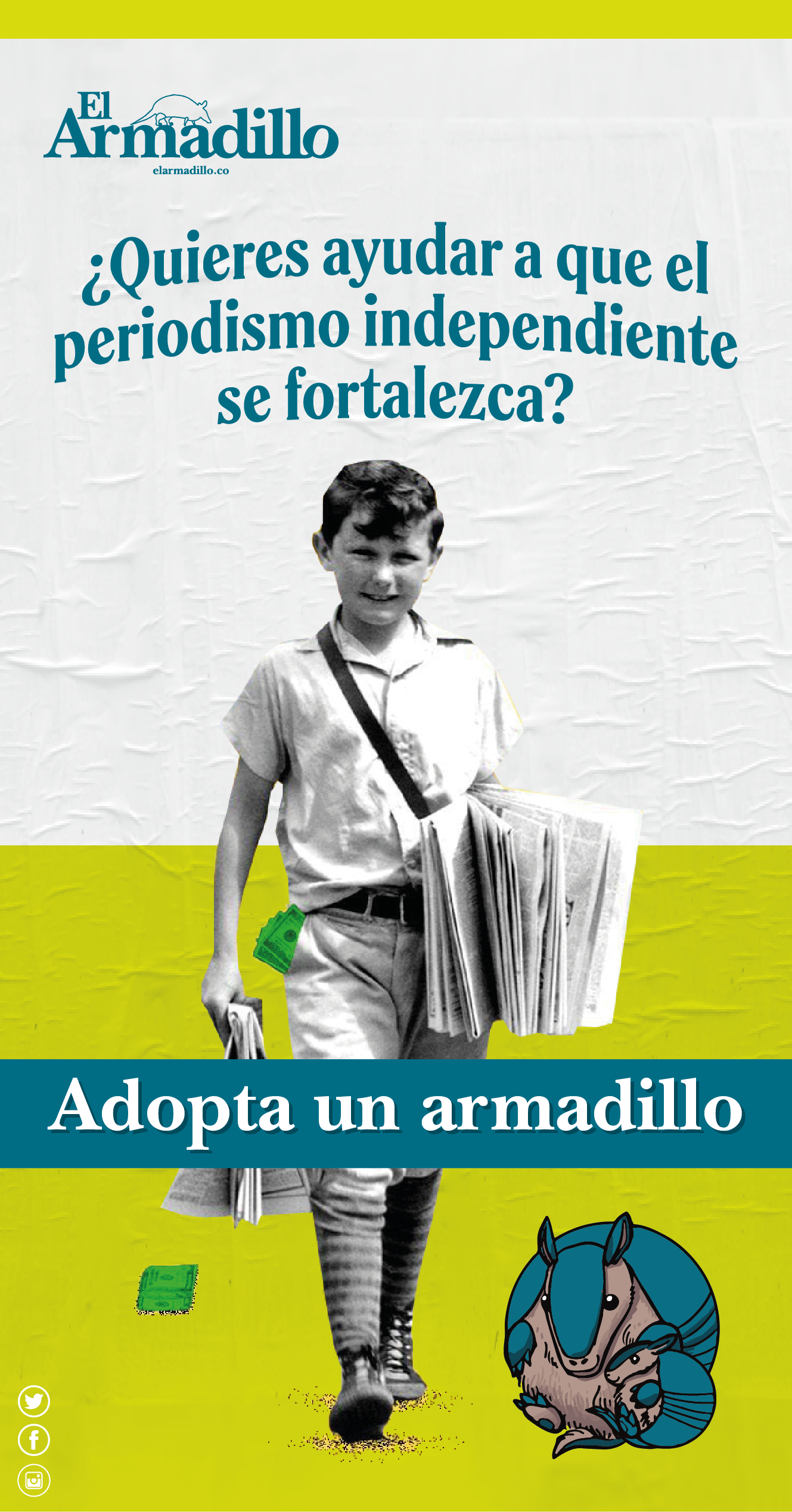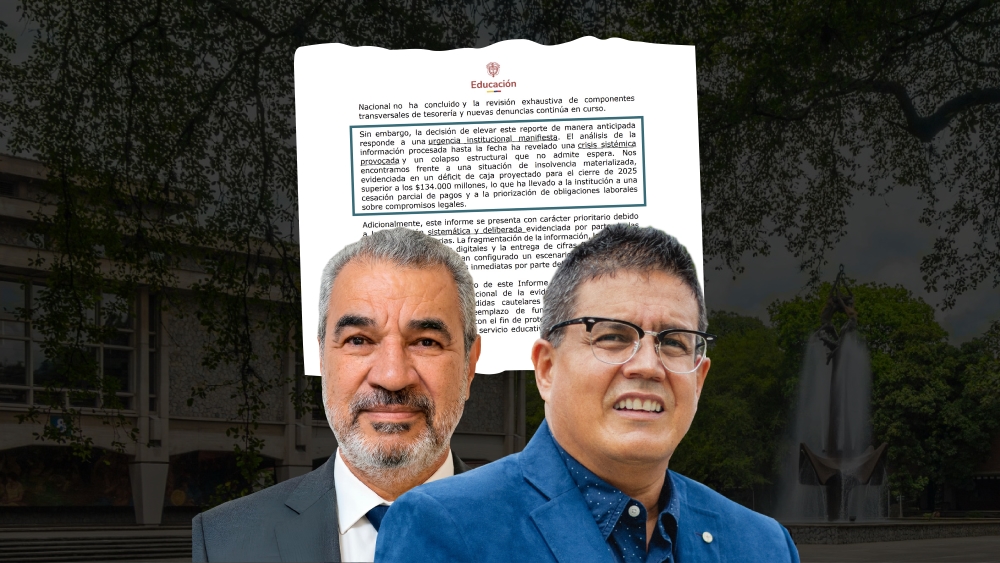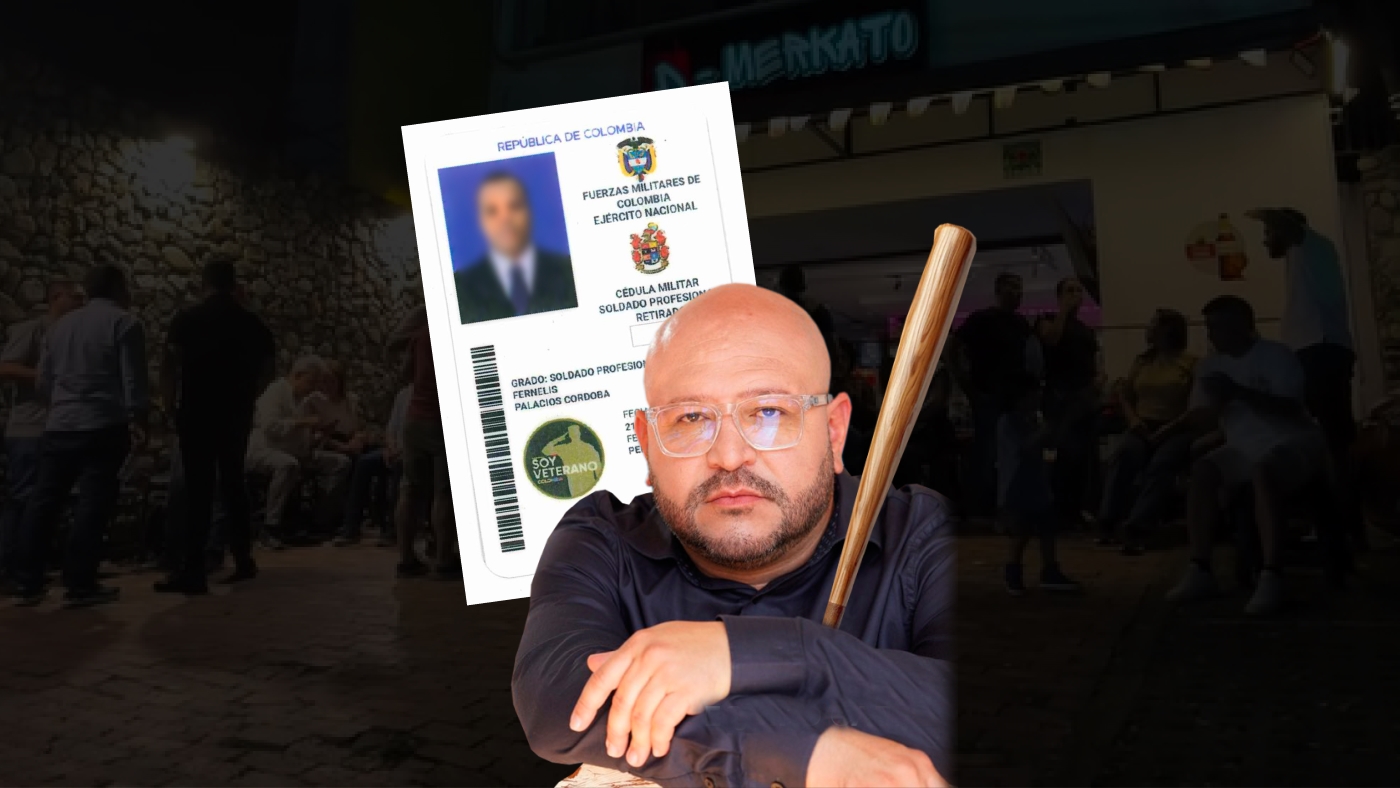Parece que de nada sirve resistirse. Esta palabra llegó afincada en la pretensión de explicar casi todo lo que es y no es la política contemporánea. Atrás quedaron el antagonismo, la fragmentación, la radicalización, el personalismo y tantos otros conceptos que antes servían para entender las disputas por el poder. Ahora, al parecer, todo es polarización. ¿O no?
No siempre es claro cómo se mueve, a qué intereses sirve ni quién lo puede manipular a su favor; sus bordes son espectrales, difusos; es un fantasma que todos los sectores invocan, una carta mágica para deslegitimar y señalar a los otros como responsables de la división, de la pugnacidad, de la pelea. Es la polarización.
En Colombia, cada proceso político —no solo electoral— de la última década ha sido acechado por ese fantasma, a veces como el contexto en el que ocurren las cosas o, en otros casos, como la causa que lo explica todo: el plebiscito, el viraje ideológico entre las elecciones presidenciales del 2018 y las del 2022, cada proyecto que pasa por el Congreso arrastrando polémicas y debates acalorados, cada sentencia judicial que afecta los intereses de algún grupo político, además de un largo etcétera. No en vano, el Edelman Trust Institute ubicó en 2023 a Colombia en el segundo lugar de la lista de los países “severamente polarizados”.
Al mismo tiempo, hay otra foto de ese país “polarizado” que obliga a cuestionar de qué polarización hablamos. En la última encuesta Polimétrica de Cifras & Conceptos, de noviembre de 2025, la opción ideológica en la que más personas se ubicaron fue el centro, con 45 %. Los “extremos” se dividieron así: el 22 % en la izquierda y el 32 % en la derecha.
La definición del Diccionario básico de Ciencia Política, de Mauricio Fau, dice que la polarización es la situación “en que en una elección dos partidos políticos reúnen más del 80 % o 90 % de los votos, mientras que los demás partidos suman entre todos un 20 % o un 10 %”. Según este criterio, las elecciones del 2022 no estuvieron polarizadas porque en la primera vuelta las dos primeras opciones —Gustavo Petro y Rodolfo Hernández— sumaron el 68.5 % de los votos. En el 2018, el candidato de izquierda y el de derecha —Petro e Iván Duque— acumularon juntos, en primera vuelta, el 64.5 % de la votación.
Entonces, si los números no respaldan la idea de la polarización, ¿por qué en los medios de comunicación sobrevive este fantasma con la supuesta capacidad de explicarlo todo?

Presunta polarización
El pasado 15 de septiembre, algunos periodistas de El Armadillo estuvimos en la oficina de De la Urbe hablando de polarización, narrativas y desinformación con dos integrantes de Presunto, el pódcast de análisis y crítica de medios más conocido del país. Allí les preguntamos qué tanto había de narrativa y qué tanto de realidad en la idea de que vivimos polarizados.
Andrés Páramo respondió que “es narrativa y es realidad”. Definió la polarización como el fenómeno social que se da en países divididos frente al modelo que quieren. Es decir, no es necesariamente un asunto nuevo, como dijo en ese mismo espacio María Paula Martínez: “Hemos crecido pensando que la Violencia estaba dada por dos lados encontrados y así hemos entendido la política siempre”, dijo ella en referencia a la “polarización” entre liberales y conservadores en el siglo XX. No es nuevo ni sorprendente, “lo que tiene de nuevo es lo digital”, considera María Paula.
Según Páramo, en nuestro “ADN” como país está inserta la imposibilidad de reconciliarnos frente a algunos hechos políticos. “Pero yo creo que eso es normal, no me parece que sea un fenómeno peligroso”, dijo, pues es natural que en una democracia las personas estén en desacuerdo en sus visiones políticas y económicas, que discutan sobre esos modelos y que luego voten por uno u otro. Pero esto tan normal sí “se vuelve peligroso” en la medida en que puede ser usado para implantar en la gente “que está de mal genio” narrativas mentirosas.
Para María Paula, hay que tener cuidado con la idea de que “todo pasado fue mejor”, de que la política de antes, el periodismo de antes y los medios de antes estaban menos polarizados o eran más democráticos. Sin embargo, señala que en la polarización actual las redes sociales juegan un papel importante porque allí se expresan “los extremos”, que son más reactivos ante los hechos políticos que quienes se ubican en posiciones más moderadas.
De varios titulares y contenidos de medios de comunicación se pueden interpretar múltiples significados para la palabra. Según La W, la polarización es un reto para las elecciones del 2026; para El Tiempo es, junto a la violencia política, una causa contra la que se marcha; para El País, un fenómeno que tuvo un pico hace casi 10 años y que suele regresar; para Juanita León en La Silla Vacía, una condena contra la que podemos combatir; para Mauricio Chamorro en su columna de Revista Raya, una “manifestación de una sociedad plural”.

La polarización es, entonces, un poco de esto y un poco de aquello.
Pero los medios de comunicación no solamente transmiten esos significados de la polarización, también son actores de esta cuando asumen un posicionamiento frente al poder de turno y que la politóloga argentina Lucía Vincent llama “periodismo binario”. Se refiere al modelo “por el que las coberturas noticiosas y las opiniones tendieron a ubicarse en dos únicas posiciones posibles, una favorable y otra contraria al gobierno, incluidas las realizadas por aquellos medios que se autoproclamaban como ejemplos de prensa independiente.” Se refiere a un fenómeno extendido por varios países de América Latina y en el que los medios abandonaron “los postulados de independencia” del modelo liberal.
“El periodismo binario, a favor o en contra de tal gobierno o de tal figura política, se da en el marco de este proceso más amplio de que todos consumimos cada vez más noticias a partir de nuestros sesgos”, dice Vincent, y por lo tanto, nos sumamos a esa polarización: “si me lo dice tal medio o tal periodista le creo, más allá de si hay pruebas”.
Yo polarizo, tú polarizas
¿Somos los individuos los responsables de la polarización? Gonzalo Velasco Arias, profesor de Filosofía de la Universidad Carlos III de España, lo cuestiona en el libro Pensar la polarización. Se pregunta si reclamar el compromiso de la deliberación democrática como una obligación “¿no es precisamente un mecanismo ideológico, un engaño mal intencionado de las élites que, de ese modo, descargan sobre los demás la responsabilidad de una polarización de la que, en último término, son las principales causantes?”
César Paredes es periodista, doctor en Investigación Avanzada en Lengua y Literatura y subdirector programático de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). Cita al filósofo Slavoj Žižek para decir que la palabra polarización se ha convertido en un “significante amo”, es decir, en “un término que parece organizar el mapa político y estructurar el discurso público, pero que en realidad encubre las causas profundas de las diferencias y los proyectos en disputa”. Una palabra que, además, “suele invocar una visión binaria del mundo” en la que solo hay posturas radicalizadas sin puntos de encuentro y que, en consecuencia, se presenta como “una amenaza para la estabilidad del sistema democrático”.
Sobre el concepto, valga el cliché, hay más debates que consensos. Como afirman Salomé Berrocal-Gonzalo, Silvio Waisbord y Salvador Gómez-García en un artículo académico, no hay una definición “universalmente aceptada” de la polarización. Ellos, sin embargo, la explican como un rasgo de las democracias contemporáneas que se refiere al “alejamiento extremo de las opiniones o creencias políticas entre los individuos o grupos en una sociedad”.
Sin embargo, esta definición no resulta satisfactoria para otros investigadores como Velasco Arias, quien plantea tres razones por las que esta comprensión es insuficiente:
- “Porque no permite distinguir la polarización de la radicalización o del extremismo”.
- Porque se trata de una metáfora detrás de la cual hay un “ideal normativo” según el cual “tener una opinión muy marcada o una ideología definida es en sí negativo, de modo que solo la indefinición asociada al centro y a la moderación serían aceptables” —de hecho, María Paula Martínez nos contó que en Presunto han recibido señalamientos de estar “polarizados” a causa de tener posiciones explícitas frente a temas como la defensa de la población trans—.
- La idea de la polarización sin matices no permite entender de qué se habla: ¿una identificación ideológica, un posicionamiento coyuntural o una actitud frente a los desacuerdos y las personas que piensan distinto?
Velasco distingue la polarización ideológica, que se refiere a la identificación de los ciudadanos con opciones políticas contrapuestas (socialistas y conservadores, por ejemplo), de la polarización frente a asuntos concretos, que puede entenderse como polarización respecto de políticas públicas (como frente al Acuerdo de Paz, aunque aquí podrían incluirse otros hechos políticos con el proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez).
Esta última puede implicar un defecto en el debate público si no hay opciones intermedias, pero en la ideológica no es necesariamente malo que el centro no sea mayoritario: “Que una sociedad tienda a una división entre personas conscientes de ser de izquierdas y de derechas, o liberales y conservadoras, obligará a vencer ciertas barreras de entrada para generar entendimiento, pero no excluye en absoluto la posibilidad de la negociación”, dice Velasco.
Un tercer tipo al que Velasco le presta especial atención es la polarización afectiva, que es el conjunto de “actitudes con las que defendemos nuestras creencias”. Se trata de los sentimientos hacia los demás en función de cómo piensan, que puede derivar en “tribalismos morales” y en una “moralización de la vida” en la cual se asume la postura propia como “objetivamente moral” y la contraria como moralmente intolerable o equivocada. Eso sí, aclara que, más allá de la mirada subjetiva, en el contexto político actual, “aunque la polarización afectiva entre grupos sea parecida en formaciones de izquierdas y de derechas, en la derecha está más correlacionada con actitudes de intolerancia y con una mayor desconfianza hacia las instituciones democráticas”. Concluye que la crítica a la polarización puede ser usada políticamente, en particular, por la extrema derecha.
Los medios juegan un papel importante frente a la polarización. Berrocal-Gonzalo, Waisbord y Gómez-García destacan tres elementos en los medios que pueden inducir la polarización o ser causa de esta:
- La segmentación de audiencias y la personalización de contenidos, que reproducen cámaras de eco en las que los medios ayudan a reforzar las creencias de su público afín a la ideología del medio.
- El sensacionalismo que busca “enfatizar, exagerar e incluso distorsionar” la información con el fin de provocar alguna emoción; esto, en política, lleva a una comprensión superficial de los problemas públicos.
- El sesgo propio de los medios frente a la realidad que cubren.
Los tres factores “pueden dañar la calidad del debate público y la toma de decisiones democráticas”. César Paredes agrega que cuando los medios reducen la complejidad política a enfrentamientos entre bandos “el discurso mediático consolida visiones simplistas que apelan a emociones primarias y estereotipos”. No se trata solo de cómo hablan sobre la polarización, sino, en general, de cómo ese discurso entiende y habla sobre la política.
Esto, continúa Paredes, fragmenta la esfera pública y deja un terreno fértil para la desinformación. Entonces, la polarización “deja de ser un objeto de análisis para convertirse en un efecto del propio discurso periodístico: debilita la confianza en las instituciones —incluida la prensa—, distorsiona la percepción de los conflictos y obstaculiza la posibilidad de construir acuerdos o reconocer matices en el debate democrático”.