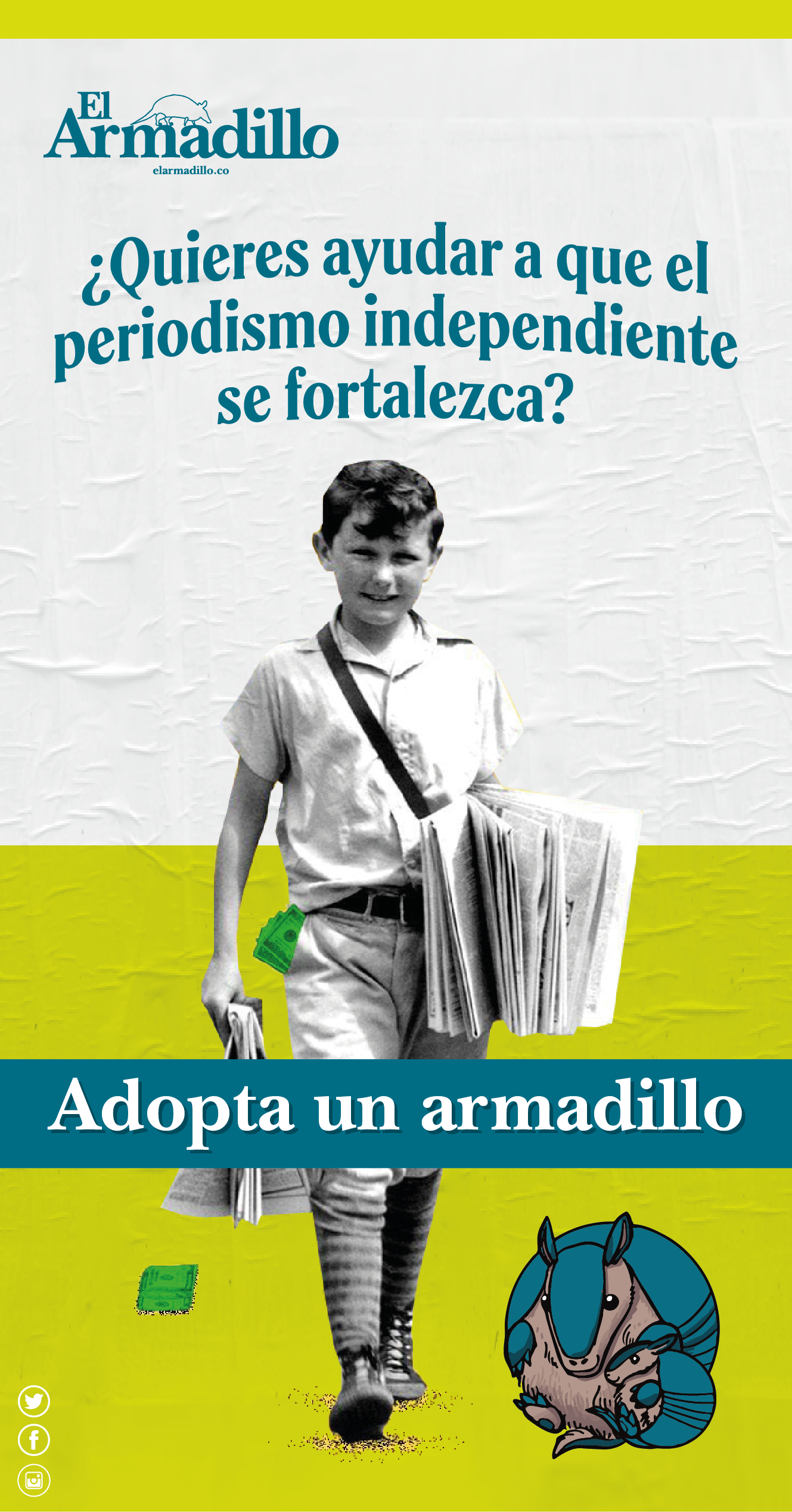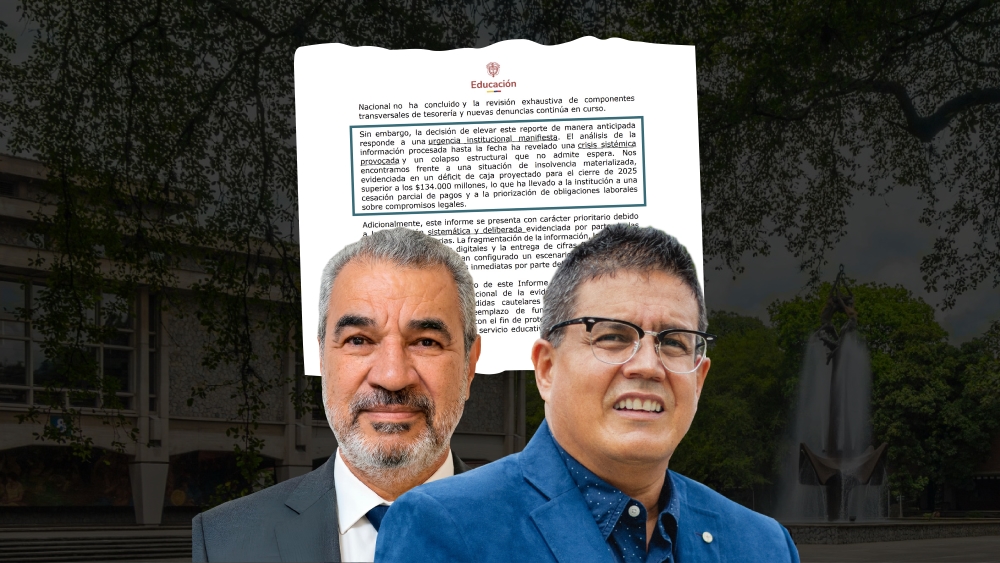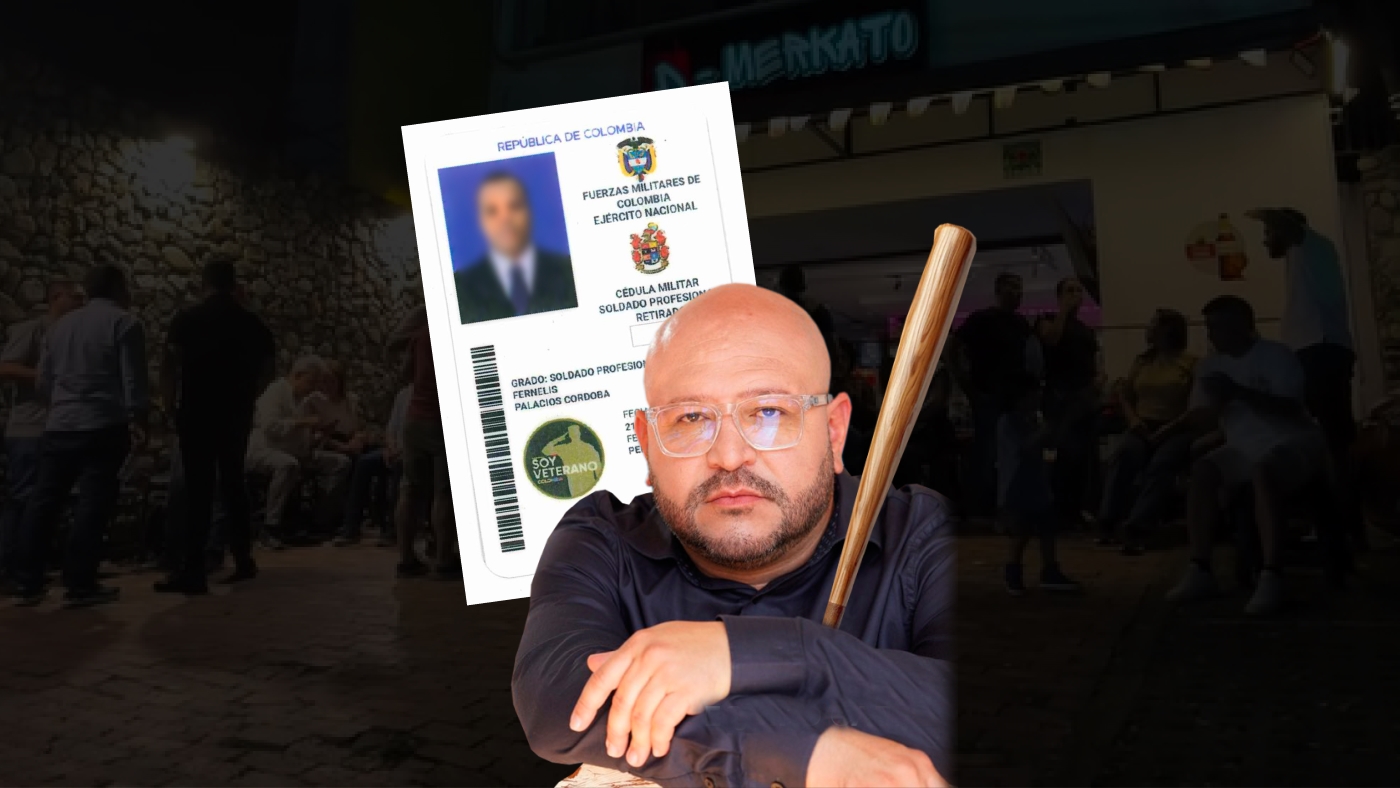Los resultados más recientes de la Encuesta Mundial de Valores sugieren que la ciudadanía cree menos en la participación política tradicional y que aumentó el porcentaje de quienes simpatizan con tendencias menos democráticas. Analizamos esos datos, los aterrizamos en Medellín y les contamos por qué en la ciudad se habla de una crisis de las organizaciones sociales.
Por: Luis Bonza / El Armadillo*
Cabello negro que cae sobre su frente, brillo en las mejillas, perforación en la nariz, un collar de perlas y una camisa corta que deja ver su abdomen. Los pasillos de la Universidad de Antioquia fueron testigos de los días en los que Mateo fue un estudiante espontáneo, libre y atrevido. Hoy, en sus propias palabras, es un “varón que le sirve a la patria».
Ahora su cabello está rapado, no hay nada que brille en su cara y usa el uniforme de la Armada Nacional de la República de Colombia, donde presta los últimos meses de su servicio militar. De marchar durante el paro nacional universitario de 2018, por la desfinanciación de la educación superior pública, Mateo pasó a formarse en las filas de las Fuerzas Militares, ya no gritando arengas de lucha y resistencia, sino cantando a la bandera y la heredad, como dice el himno de la Armada.
La decisión que lo llevó a vivir durante un año entre buques y agua salada estuvo mediada por la necesidad de tener un ingreso fijo para sí mismo y su familia, y por una determinación personal de autodisciplinarse. Ese vuelco de prioridades de Mateo podría ser apenas un reflejo de los resultados de la Encuesta Mundial de Valores -EMV-, que da luces para comprender cómo cambian los valores, creencias y normas sociales en el tiempo.
En los resultados de la octava ola de la EMV realizada en Colombia, que fue la medición más reciente y se aplicó en 2024, se encontró una “inclinación constante, entre la penúltima ola (2018) y la ola actual, de preferencias orientadas hacia la preservación del orden y el crecimiento económico, en comparación con otras alternativas relacionadas con la participación ciudadana”.
Cuando se les preguntó a los colombianos por el sistema político y formas de gobierno que prefieren, el 63 % dijo estar de acuerdo con que haya un líder fuerte “que no tenga que preocuparse” del Congreso y las elecciones, en contraste con el 58 % que tenía esa opinión en la ola anterior (2018). Así mismo, aumentó del 20 % al 28 % el porcentaje de colombianos que cree que es el ejército quien debe gobernar el país.
Esas afirmaciones, que en la EMV se atribuyen de manera amplia a “los colombianos”, adquieren rostros en procesos de participación ciudadana como los que incentiva Casa de las Estrategias, una organización de la sociedad civil que hace investigación social y vincula a jóvenes y adolescentes a metodologías de formación de ciudadanías críticas y activas en Medellín, Apartadó y Cúcuta.

De acuerdo con Camila Uribe Villa, directora de esa organización, hoy los jóvenes tienen una perspectiva de futuro que está menos vinculada con su propia toma de decisiones: “es una paradoja entre querer más libertad en la vida práctica y querer volver a esta sensación de seguridad del papá Estado que nos resuelve y dice para dónde es, sin importar los medios”.
Esta tendencia, según Uribe Villa, es post pandémica, y parte de una sensación de incertidumbre, de que todo puede colapsar en cualquier momento. “Yo tengo acá muchachos con sus rebeldías adolescentes y sus preguntas sobre las libertades, y después queriendo solucionar sus problemas metiéndose a prestar servicio militar. Cuesta entender cuál es el mecanismo que ellos comprenden para dar estos giros tan radicales”, agrega Camila Uribe.
Según la EMV, aunque la mitad de los colombianos prefiere la democracia como tipo de gobierno, las preferencias por gobiernos con líderes fuertes, tecnócratas o un gobierno militar aumentaron en la última ola. De acuerdo con Camila Uribe, este aumento se puede entender a la luz de un actual declive de lo colectivo y el desprestigio cultural de las organizaciones sociales.
“Todo lo que promueva la colectividad está cayendo en decadencia. Cada vez son más individuales los liderazgos: una persona, una manera de ser, un influencer; y más desprestigiados los movimientos. Hay que seguir procurando por lo colectivo para no atrincherarnos tanto y tener una mirada más democrática de para dónde vamos, pero juntos”, finaliza.
La transformación de la participación ciudadana
Gerardo Pérez se define como un simple caminante de Medellín que en su andar ha podido acompañar varios procesos de participación ciudadana, entre ellos el Instituto Popular de Capacitación y la Corporación Región. Hay tres periodos de la historia reciente de la ciudad que, según Pérez, definen la forma en que la ciudadanía ha participado de espacios democráticos de incidencia pública.
El primero en la década de los ochenta, que fue un ejercicio de construir tejido social dentro de las comunidades para generar propuestas de intervención de sus territorios, sin la expectativa de que el Estado recogiera esas perspectivas. Un segundo momento después de la promulgación de la Constitución Política de 1991, cuando “la gente comenzó a pensar que el desarrollo tenía que ver con ellos”, ya con aspiraciones concretas para incidir en planes de gobierno y políticas públicas.
“Medellín logró superar dificultades y momentos críticos de toda la ola de violencia porque la gente creyó que en su capacidad organizativa, de tejer, de unir”, cuenta Pérez. “Lo público se convirtió en lo de todos, había una idea de que la ciudad estaba construyendo un destino más o menos común”.
El tercer momento, explica Pérez, ocurre después del 2000, con la institucionalización de la participación ciudadana en programas como el presupuesto participativo, que primero funcionó para darle autonomía a las comunidades en el ordenamiento de su territorio, pero después se convirtió en botín para hacer política y obtener beneficios individuales.
Según Pérez, “buena parte de la crisis de participación que se vive en Medellín está derivada de que el presupuesto participativo se fue desgastando, cayó en manos de politiqueros y de grupos armados. Mucha gente está pensando en cómo captar recursos y la participación se debilitó totalmente, no hay debates importantes al interior de las comunidades y la gente cree menos en los espacios”.
La Encuesta Mundial de Valores encontró que el porcentaje de colombianos que cree que el sistema político del país permite que personas comunes tengan voz en lo que hace el gobierno descendió del 28 % en 2018 al 11 % en 2024. También, que las instituciones y organizaciones en las que menos confían son, en ese orden, los partidos políticos, el Congreso y los funcionarios públicos.
Fernando Zapata, coordinador del equipo del derecho a la ciudad y al territorio de la Corporación Región, lideró durante 2023 la iniciativa Medellín, la ciudadanía tiene la palabra, una propuesta para la construcción colectiva de una agenda ciudadana que fue presentada a las candidaturas a la Alcaldía de Medellín en las pasadas elecciones.
Una conclusión a la que llega hoy, y que coincide con los resultados de la EMV, es que “hay una apatía en relación con lo público, una idea de entrada de que vamos a hacer un ejercicio inocuo. Parte de lo que motiva, creo yo, es la confianza que se puede construir en el proceso mismo, más que en los resultados. Es un acto de rebeldía, de dignidad profunda, cuando la gente dice: listo, a pesar de eso nos vamos a mover”.
La EMV concluyó que la clase baja es la que más considera que el sistema político no permite que tengan voz y tienen menos seguridad sobre su capacidad para participar en política. A pesar de esto, la encuesta también encontró que esa misma clase baja tiene un mayor interés en la política.
Esa lectura coincide con el interés que hubo en Medellín durante la construcción de la agenda ciudadana que propuso Región. De acuerdo con Zapata, los sectores más interesados fueron las organizaciones sociales, oenegés y “quienes se sienten normalmente más excluidos de la participación política”, en contraste con los gremios económicos, “porque ya tienen sus ideas y su agenda; no hay realmente apertura para construir algo conjunto”.
Que la clase baja sea quien tenga más interés en política, explica Zapata, no puede llevar a entender que la clase alta participa menos, sino que su aproximación es diferente: “es más directa, con candidaturas, incluso con quien ya ha sido electo y toma decisiones; por eso no la conocemos de forma pública y no aparece en la encuesta”.
De lo global a lo local
En el apartado de la EMV en que se les preguntó a los colombianos por su participación en las diferentes formas de acción política, se encontró que, a excepción de “contactar a un funcionario”, todas las formas descendieron en su participación desde la pandemia.
Marcela Londoño lleva varios años acompañando el trabajo de la Corporación Mi Comuna en la generación de procesos de comunicación comunitaria participativa y popular en la zona nororiental. Su experiencia le dice que cada vez es más difícil lograr la participación de las personas en las convocatorias que realizan.
“El estallido social y las manifestaciones que se dan esporádicamente en la ciudad nos están diciendo que el modelo de participación cambió, que ya no necesitamos grandes estructuras formales para defender una causa o hacer una agenda colectiva, sino que en la medida en que las personas sienten afinidades, van generando estrategias de conformación y visibilización”, afirma Londoño.
Mi Comuna ha logrado mantener cierta relevancia en la comuna 2 de Medellín, piensa Londoño, gracias a poner el foco en lo local y lo comunitario. La participación se incrementa cuando desde la corporación se presentan temas que afectan directamente a las personas de la comuna.

En la EMV se preguntó por las fuentes que más utilizan los colombianos para obtener información, que son el teléfono móvil (77 %), internet (74 %) y las redes sociales (70 %). En contraste, las fuentes más tradicionales tuvieron una “drástica reducción” en la medición del 2024 con respecto a la ola del 2018: la prensa bajó del 21 % al 11 %, los noticieros de TV del 68 % al 49 % y los noticieros de radio del 32 % al 29 %.
De acuerdo con Londoño, las personas esperan el periódico Mi Comuna 2, incluso cuando su publicación es intermitente debido a los altos costos, porque “quieren saber cuál es la historia que está cercana a ellos, qué es lo que están diciendo de su barrio (…) la potencia que tenemos es que la gente se siente identificada y se reconoce en esas narrativas que les presentamos”, agrega. Una perspectiva que podría dar pistas del declive de los grandes medios, en los que de acuerdo con la encuesta y con los resultados de otras mediciones como el Digital News Report, hoy la ciudadanía pocas veces se ve reflejada directamente.
Ante ese panorama, Marcela Londoño finaliza dando luces de cómo continuar incentivando la participación ciudadana, reconociendo las limitaciones que se han identificado desde Mi Comuna: “tendríamos que buscar unas experiencias más territoriales, mucho más directas para que la gente realmente pueda involucrarse”.
Entre análisis de escritorio y encuestas que buscan resultados globales de fenómenos que se gestan entre las cuadras de los barrios, la participación ciudadana en Medellín pasa por una transformación mediada por la desconfianza en los procesos políticos tradicionales y la incertidumbre del futuro incierto. Los efectos de esos cambios todavía están por conocerse.